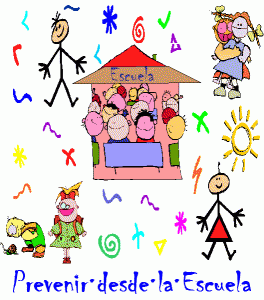 La instrumentalización del niño por el estado, por cualquier estado, es consustancial al poder. Se hizo durante la restauración, durante el franquismo y durante la democracia. Siguen con el sueño del socialista utópico Saint Simon y del integrista P. Manjón, para quienes dominar al niño de hoy significaba dominar al ciudadano del mañana. Dulces quimeras decimonónicas. Porque, hoy día, dicho sueño son cristales rotos, aunque muchos políticos los reivindiquen para la construcción de sus particulares vidrieras. Las imágenes que depararán éstas serán siempre las mismas: distorsionadas.
La instrumentalización del niño por el estado, por cualquier estado, es consustancial al poder. Se hizo durante la restauración, durante el franquismo y durante la democracia. Siguen con el sueño del socialista utópico Saint Simon y del integrista P. Manjón, para quienes dominar al niño de hoy significaba dominar al ciudadano del mañana. Dulces quimeras decimonónicas. Porque, hoy día, dicho sueño son cristales rotos, aunque muchos políticos los reivindiquen para la construcción de sus particulares vidrieras. Las imágenes que depararán éstas serán siempre las mismas: distorsionadas.
Los políticos deberían pensar seriamente en que la escuela y el sistema educativo no son una variable determinante, y menos al modo fatalista, del pensamiento y del comportamiento del individuo. La decantación personal es muy azarosa. Depende de variables rara vez controlables de forma consciente. Y acerca del principio de causalidad es posible que sepamos formular su enunciado, pero no describir las siluetas de sus movimientos, más que caprichosos imperceptibles al ojo humano.
Para colmo, hoy día no educa ni la sociedad ni la familia. Quizás no lo haya hecho nunca, pero antaño el señuelo parecía tan verosímil y real… Lo mismo pasa con la escuela. La familia espera de ella lo que por sí misma es incapaz de hacer: domesticar a sus hijos. Pero a la vista está que la escuela ni educa ni forma, ni domestica. La escuela, además de luchar para sobrevivir, se limita, y con qué esfuerzo, a consagrar, tácita o explícitamente, lo que la sociedad y la familia permiten que los profesores hagan con sus retoños. Y desgraciado aquel que traspase semejantes fronteras, porque el conflicto puede ser de objeción de conciencia y de contencioso administrativo.
Buenos son los padres de ahora, sobre todo si se dejan guiar por esos pastores que se llaman obispos pegados a un báculo, que siguen convencidos, como Pío IX, de que la política educativa es esa viña devastada por «el mildiú del pansexualismo y la laicidad». O del ateísmo, quintaesencia de lo inhumano, como aseguraba el profeta Benedicto XVI, en su encíclica «Caridad en la verdad».
Incluso, a veces, no hace falta ser tan retorcido para explicar ciertos comportamientos. Al fin y al cabo, lo que la escuela hace, la familia lo deshace a las cinco horas. La escuela va por Pinto y la familia está en Babia. O al bies, que para el caso sería lo mismo.
Es muy ilustrativo contemplar las actitudes de los distintos poderes cuando hablan del poder transformador del sistema educativo y de su decisiva influencia en el individuo. ¿Pensarán en sí mismos? Pues si es así, parece imposible que, otorgándole la importancia que le dan en teoría, en la práctica se invierta tan poco dinero para mimar dicha fábrica de ciudadanos modélicos y ejemplares.
Independientemente de que este conductismo feliz se dé en ciertos casos, sería higiénico mirarse dentro de sí mismo y averiguar de qué forma hemos llegado a ser quienes somos y a actuar del modo en que lo hacemos. ¿Cómo hemos llegado a ser como somos, pensamos y actuamos? ¿Gracias a la escuela? ¿Al instituto? ¿A la universidad? Sería higiénico que quienes han sigo agraciados por este sistema de meritocracia lo contaran al ancho mundo para que el alumnado actual se enterara de lo que vale un quebrado. Yo, hasta me imagino la escena. «Fijaos bien, chicos. ¿A que parece imposible que yo sea presidente de esta comunidad autónoma? Pues lo soy. ¿Y por qué? Porque me tomé en serio las rocas metamórficas, la oración compuesta y el principio de Arquímedes. Y, sobre todo, la clase de religión».
Los políticos, también los padres, desean que del sistema educativo, no sólo salgan profesionales competentes, sino que sean portadores de una axiología capaz de nublar la vista a los santos estilitas de la Tebaida. Los políticos, todos sin excepción, socialistas, comunistas, nacionalistas, vegetarianos, ecologistas, antitaurinos, quieren que la escuela sea un potente generador de ciudadanos ejemplares en prácticas democráticas, al igual que lo son los propios políticos.
Esta gente de la política o está tocada del ala de la ingenuidad, o, mucho peor, del cinismo. Porque, digámoslo sin miramiento alguno, nadie controla, y si no gusta la palabra, digamos que nadie educa a nadie en el sistema educativo. Y aunque uno lo pretendiera, es decir, si intentara insuflar en el ánimo del alumnado corrientes alternas de democracia, de solidaridad y de responsabilidad, se las vería de órdago a la chiquita para tener éxito. En estos momentos de incertidumbre universal, de deslegitimación de principios y de autoridad -donde es más importante lo que dice un futbolista que un físico nuclear-, nadie es capaz de educar a nadie. Y lo peor de todo es que nadie quiere ser educado. Y que le enseñen, menos.
¿Extraño comportamiento? Para nada. Reparemos, una vez más, en los políticos. Ellos son los primeros en mostrar que tales actitudes son habituales. Por ejemplo, son incapaces hasta de copiarse las buenas ideas que en ocasiones se les ocurren. La imagen comparativa no tiene precio. El profesorado intenta convencer a su alumnado para que escuchen sus explicaciones y, cuando se tercie, lo hagan entre sí, respeten las ideas de los demás, sobre todo si son mejores que las de uno. Y ahí fuera, ¿qué ocurre? Lo sabemos de sobra. Aquellos que deberían ser modelos dignos de imitación se pasan la legislatura dándose de leches dialécticas e incapaces de reconocer que los otros tienen por lo menos una idea buena. Al contrario, se tratan hasta de repugnantes.
Si los políticos se muestran impermeables a recibir cualquier educación de los demás, como si vivieran en jaulas herméticas de Faraday, ¿por qué en las escuelas y en los institutos se ha de hacer todo lo contrario? Si se hiciera, estaríamos educando en dirección contraria al modelo que practica la clase política.
De ahí que nada más verdadero que afirmar que cada quidam sale de la escuela como ha entrado: por la puerta grande de la desorientación mayúscula. Si alguien piensa que una persona egresa del sistema educativo con las ideas ordenadas, sabiendo cuál es su lugar en el mundo y qué papel tiene que cumplir en él, va de cráneo. El sistema educativo rara vez cambia las ideas que tiene un chico, el cual reproduce de forma casi clónica lo que piensan sus padres.
La familia es el huevo nutricio de donde nace, crece y se desarrolla la madre de todas las batallas ideológicas. Si se domina a los padres, se domina a los hijos. Quienes mejor lo saben son los obispos, que defienden la familia cristiana con crispación evangélica incluida.
El niño no se hace demócrata o creyente por convicción, sino porque no le queda más remedio que serlo. Se hace por ósmosis. Ni la sociedad, ni la familia le permiten ser distinto a lo que dichas instancias esperan de él.
Es tal el baño carismático recibido a lo largo de la infancia y de la adolescencia que llega un momento en que hasta piensas que eres tú el protagonista de tu evolución. Consideras, ilusamente, que lo que eres y lo que piensas lo debes a ti mismo, que eres producto de tu propio pensamiento y de tu propia praxis. Sobre esta ingenuidad se basan las imposturas de la libertad, de cuya inexistencia o ilusa creencia ya escribieron algunos filósofos empiristas y, más tarde, Schopenhauer.
Pero no hace falta leer a ningún filósofo para certificarlo. Basta con analizarse uno mismo.
Artículo publicado en Gara.
Sobre el autor del artículo: Victor Moreno
Libros del autor: Pamiela.com


