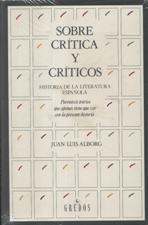Es bien sabido que existe una asignatura llamada «literatura» y un objetivo adosado a su enseñanza, denominado «desarrollo de la competencia literaria». Pero lo cierto es que ningún sabio ha dado con una definición de «literatura» y de «competencia literaria» que calme los ánimos críticos de los analistas. Es más, la pretensión de alcanzar dicha definición fue ridiculizada ampliamente por Juan Luis Alborg en su monumental ensayo ‘Sobre crítica y críticos. Historia de la literatura española’ (Gredos, 1991).
Pero ya en 1980, Vítor Manuel de Aguiar e Silva había publicado un extraordinario libro titulado ‘Competencia lingüística y competencia literaria. Sobre la posibilidad de una poética generativa’ y que pasó sin causar ningún terremoto metodológico en las aulas.
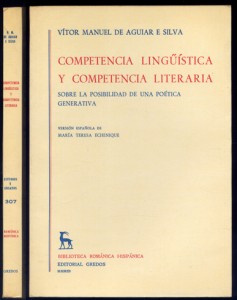 Ahora se habla de competencia por aquí y competencia por allá, pero hace ya más de treinta años que Aguiar e Silva, después de repasar el término de «competencia literaria» –que muchos querían asociar miméticamente con el de «competencia lingüística» de Chomsky y que este consideraba innata–, se preguntaba: «¿Cuáles son las razones que justifican el empleo de la expresión y del concepto de competencia literaria?».
Ahora se habla de competencia por aquí y competencia por allá, pero hace ya más de treinta años que Aguiar e Silva, después de repasar el término de «competencia literaria» –que muchos querían asociar miméticamente con el de «competencia lingüística» de Chomsky y que este consideraba innata–, se preguntaba: «¿Cuáles son las razones que justifican el empleo de la expresión y del concepto de competencia literaria?».
Tras repasar críticamente las aportaciones de Van Dijk –a quien despelleja sin misericordia alguna–, de Culler y de Rifatterre, concluía: «Creemos que se hace científicamente aconsejable, por no decir obligatorio, acabar con el uso de tal expresión y del concepto». Es evidente que no se le ha hecho ningún caso.
 Paradójicamente, la literatura que in illo tempore aprendimos en las aulas no tenía nada que ver con el desarrollo de la competencia literaria, sino, más bien, con el aumento hipertrofiado y enajenado de la memoria. Un contraste que bien podría servir como argumento de un cuento de terror didáctico.
Paradójicamente, la literatura que in illo tempore aprendimos en las aulas no tenía nada que ver con el desarrollo de la competencia literaria, sino, más bien, con el aumento hipertrofiado y enajenado de la memoria. Un contraste que bien podría servir como argumento de un cuento de terror didáctico.
¿Cómo es posible que, tras recibir una lamentable falta de «formación literaria», lográsemos convertirnos en lectores? La escena final de esa tragedia solo tenía un posible desenlace: aborrecer la literatura por los siglos de los siglos amén. Sin embargo, el hecho de que este fatal desenlace conductista no tuviese éxito alguno en muchos de nosotros, habría que contemplarlo como signo feliz de que los caminos de la lectura y de la escritura son inescrutables.

Simultánea a esta obsesión por desarrollar la competencia literaria –que nadie sabe en qué consiste y no lo sabe porque ignora también qué es literatura– está la manía ideológica secular por cubrir el programa con los nombres de un listado de autores en detrimento de otros y que por imperativo categórico del sistema aparecen una y otra vez en los libros de texto.
La mayoría de los autores del llamado currículum literario académico actual, tanto en secundaria como en bachiller, no forman parte de las lecturas de quienes, una vez convertidos en jóvenes y adultos, se dicen lectores. Y ello con las excepciones de ciertos novelistas que se integraron en el campo literario dominante, gracias a la labor mediática llevada a cabo por los periódicos, revistas y editoriales. Al fin y al cabo, nunca sabremos las verdaderas razones por las cuales unos nombres entran en ese campo literario, estudiado por Bourdieu, mientras que otros se quedan a verlas venir.
Pocas personas de las que llenan las estadísticas lectoras actuales lo son por leer a Berceo, Cervantes, Quevedo, Mateo Alemán, Rojas, Lope de Vega, Espronceda, Larra, Feijoo, Meléndez Valdés, Galdós, Pardo de Bazán, Clarín, Azorín, Unamuno, Baroja, Ayala, Jarnés, Aub, Gómez de la Serna, etcétera.
Lo que más sorprende es que se lea a escritores que nunca tuvieron una línea de comentario en las páginas de esas historias de la literatura universal de los textos académicos. En algunos casos, al conocer a estos autores se dicen a sí mismos: «Pero ¿cómo es posible que este autor pasara desapercibido a la perspicacia de mi profesor de literatura?». En realidad, a este profesor de literatura lo que le pasaba era que padecía la enfermedad que hemos sufrido casi todos los profesores de literatura: la enfermedad del historicismo y del biografismo. Junto con una servidumbre voluntaria al sistema imperdonable.
Pero ya ven. Aquella literatura para y por la que se nos educó, puesto que se nos obligó a estudiarla en tiempos chicos, es la que menos leemos. Más aún. Las novelas que suele invocarse como las más odiosas coinciden con aquellas que formaron parte de ese currículum.
Un fenómeno sociológico que debería hacernos pensar no solo en los métodos de enseñanza y de aprendizaje, nefastos al parecer, sino, centrarnos mucho más, en la comprensión e interpretación de lo que denominamos literatura. Pues no sabiendo lo que es esta, es difícil, cuando no imposible, enseñarla.
 Y, en relación con la manía ideológica de instrumentar unos autores en detrimento de otros, merecería la pena reflexionar sobre esta tranquilizadora o, si se quiere, inquietante cita: «No se han parado a pensar en todas las vías de expresión del pensamiento distintas de la escritura, y sobre todo de la escritura elegante, que existen. Ingenuamente convencido de que no hay pensamiento que valga más allá del elegantemente escrito, creen que con el inventario de la biblioteca poseen la suma de cuanto jamás fue pensado» (Jean Dubuffet. ‘Asfixiante cultura’, Ediciones del Lunar, Jaén, 2011).
Y, en relación con la manía ideológica de instrumentar unos autores en detrimento de otros, merecería la pena reflexionar sobre esta tranquilizadora o, si se quiere, inquietante cita: «No se han parado a pensar en todas las vías de expresión del pensamiento distintas de la escritura, y sobre todo de la escritura elegante, que existen. Ingenuamente convencido de que no hay pensamiento que valga más allá del elegantemente escrito, creen que con el inventario de la biblioteca poseen la suma de cuanto jamás fue pensado» (Jean Dubuffet. ‘Asfixiante cultura’, Ediciones del Lunar, Jaén, 2011).
Paralelo a ello habría que señalar que hay personas, entre ellas muchos escritores, que consideran que si uno no ha leído a ciertos novelistas, no podrá ser jamás un genio o, sin ponernos tan sublimes, un buen escritor. Lo más divertido de esta verborrea de lo imprescindible es que el escritor, que se sube a este púlpito para dictar sentencia, cita a escritores que no guardan entre sí semejanza alguna estética.
De este modo, el escritor joven, que busca con ardor militante espejos en los que mirarse, termina desorientado por no saber exactamente en quién confiar. Sobre todo, cuando descubre que aquellos escritores que ve ensalzados no son imitados por quienes los alaban. El caso de Flaubert es sintomático.
 En nuestro tiempo, y por poner un ejemplo, Rafael Chirbes sostuvo que «un narrador que se precie no puede ser alguien desconocedor de las obras de Marcel Proust, Thomas Mann o Robert Musil». No sé por qué. Cantidad de escritores que pasan por ser jabatos de la prosa nunca cataron página de tales dioses. Es más. Algunos de ellos hasta lo reconocieron públicamente. Admitieron que eran buenos escritores porque nunca habían leído a Mann y a Proust. ¿Y a Musil? Ni sabían quién era.
En nuestro tiempo, y por poner un ejemplo, Rafael Chirbes sostuvo que «un narrador que se precie no puede ser alguien desconocedor de las obras de Marcel Proust, Thomas Mann o Robert Musil». No sé por qué. Cantidad de escritores que pasan por ser jabatos de la prosa nunca cataron página de tales dioses. Es más. Algunos de ellos hasta lo reconocieron públicamente. Admitieron que eran buenos escritores porque nunca habían leído a Mann y a Proust. ¿Y a Musil? Ni sabían quién era.
 Por cierto, Harold Bloom advirtió en su día el ocaso total de Mann a quien no leían ni sus herederos. Demasiado elevado e irónico para el paladar del lector actual. El único reclamo útil para que la gente lo leyese consistiría en presentarlo como escritor homosexual. Bloom dixit. Pero me temo que ni así.
Por cierto, Harold Bloom advirtió en su día el ocaso total de Mann a quien no leían ni sus herederos. Demasiado elevado e irónico para el paladar del lector actual. El único reclamo útil para que la gente lo leyese consistiría en presentarlo como escritor homosexual. Bloom dixit. Pero me temo que ni así.
Puestas así las cosas, proceda el lector y el futuro escritor como se le antoje y acérquese a cada escritor que lea –sea del pasado o del presente– de forma distinta. Así obtendrá de él lo que considere más oportuno a su talante y a su carácter. Sin olvidar que este modo de leer es tarea difícil y agotadora. Lo saben hasta los buenos plagiadores.