Durante décadas, a cualquiera que deseara obtener el título de demócrata le bastaba con escribir contra ETA. La antología existente permite sostener que pocos o ninguno de los columnistas que actualmente figuran en los grandes periódicos de este país se inhibieron a la hora de escribir su particular catilinaria contra ella. El hecho de estar contra ella y manifestarlo públicamente se tenía como signo de salud democrática y de estar contra cualquier veleidad relacionada con la corrupción andante. Al fin y el cabo, el mal intrínseco de la época se reducía al nacionalismo, que ha sido y lo seguirá siendo “intrínsecamente antidemocrático”. Vargas Llosa dixit y otros. Entiéndase. El nacionalismo del otro.
 Muñoz Molina llevaría tan lejos su efervescencia molecular contra ETA que le hizo caer en la generalización más absurda, encarnada en aquella frase que daría la vuelta al estrecho de Gibraltar: “dejad que los vascos se maten entre sí”. Me refiero al Muñoz Molina que el 7 de enero de 1996 dijo: “Soy partidario de la independencia inmediata del País Vasco. Que se maten entre sí, si tanto les gusta”.
Muñoz Molina llevaría tan lejos su efervescencia molecular contra ETA que le hizo caer en la generalización más absurda, encarnada en aquella frase que daría la vuelta al estrecho de Gibraltar: “dejad que los vascos se maten entre sí”. Me refiero al Muñoz Molina que el 7 de enero de 1996 dijo: “Soy partidario de la independencia inmediata del País Vasco. Que se maten entre sí, si tanto les gusta”.
La obsesión se hizo extensible a la literatura, tanto que una novela, que terciara sobre el País Vasco y no utilizara su argamasa narrativa para condenar ETA, era motivo más que suficiente para ningunearla como creación artística; a ETA no, la novela. La “caza de brujas” la sufrió Atxaga con El hijo del acordeonista, pero no solo. Y, también, se dio el fenómeno contrario. Novelas que condenaban la violencia etarra recibieron al momento las medallas correspondientes por parte de la crítica literaria en los medios periodísticos de difusión democrática y de las jons.
La fiebre terminó en epidemia, si no, en paranoia. Tanto que la tenaz compulsión de escribir contra ETA se extendió contra todo que tuviera o no relación con ella. Al parecer, no bastaba a quienes se consideraban demócratas de toda la vida con alabar hasta el vómito la Constitución, el ingreso en la OTAN, la justificación de los GAL, los presupuestos generales del Estado, el día de la Hispanidad, la Guardia Civil, la Bandera, la Legión y su cabra….
Esta estrategia nunca se abandonó como muestran cantidad de artículos escritos durante esos últimos años con la misma canción triste. A ella le sustituyó la insidiosa modalidad de obligar una y otra vez a condenar el terrorismo a cualquier abertzale malo que accediera por vía de elecciones democráticas a un puesto en los ayuntamientos. Para colmo, los políticos se volverían unos lingüistas de barbecho y se dedicarían a distinguir entre el verbo rechazar y condenar como no lo haría un académico de Oxford. Como no les arrancaban esta confesión –la legislación no les permitía utilizar el instrumental quirúrgico de la inquisición-, obtenían siempre lo que buscaban y deseaban: “¿Veis? En el fondo siguen justificando el terrorismo”.
Todos estos antecedentes confluyen en una pregunta cuya respuesta encarna ciertos comportamientos políticos, algunos nada aconsejables para la salud democrática. La pregunta es esta: ¿qué hace la democracia con aquellos militantes etarras que, una vez reciclados por el sistema democrático habitual de las rejas y por la vía especulativa de la propia subjetividad ética, se han vuelto tan buenos ciudadanos como cualquiera de nosotros?
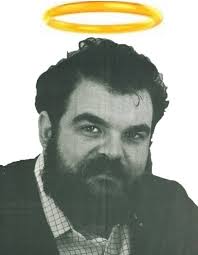
 Uno pensaba que una persona de estas características de converso reciclado, tal si se tratara del beato Onaindía o del venerable Teo Uriarte, no tendría problema para acceder a un puesto de trabajo institucional nombrado por el consejero de turno.
Uno pensaba que una persona de estas características de converso reciclado, tal si se tratara del beato Onaindía o del venerable Teo Uriarte, no tendría problema para acceder a un puesto de trabajo institucional nombrado por el consejero de turno.
De hecho, el terminator español Aznar abrió la veda de esta “reinserción” convirtiendo al ex etarra Juaristi en su consejero áulico.
Dados estos antecedentes, consideraba que a estas alturas de la vida los mecanismos formales inquisitoriales que la derecha había utilizado durante décadas para otorgar a los demás el label de demócrata nunca formarían parte de las prácticas protocolarias de la izquierda. Juzgaba que estos mecanismos inquisitoriales eran incompatibles con un nuevo modo de hacer política, más humano y más respetuoso con los derechos individuales. Ojalá que el problema radicara solo en la falta de cintura del gobierno actual navarro a la hora de sortear las zancadillas que la derecha, siempre al acecho, le pondrá en el camino. Sin embargo, la actitud del gobierno en el caso Haranburu sugiere un fondo político más grave, ya que afecta al corazón mismo de la democracia.
 Imanol Haranburu, nombrado jefe de un negociado en el gobierno actual de Navarra y cesado fulminantemente al airearse que había sido militante de ETA en el pasado, lo que ha hecho es despertar la bestia parda de intransigencia que esta democracia lleva anidada en el fondo de su ideología más o menos perversa. Intransigencia y, también, miedo y desconfianza, no solo a los que son diferentes, sino, también, a los que un día, también, lo fueron. Y parece que para aminorar esta sensación oprobiosa, tampoco, sirvieran los ejemplos contundentes de militantes terroristas que con el tiempo llegaron a ser presidentes de Gobiernos democráticos.
Imanol Haranburu, nombrado jefe de un negociado en el gobierno actual de Navarra y cesado fulminantemente al airearse que había sido militante de ETA en el pasado, lo que ha hecho es despertar la bestia parda de intransigencia que esta democracia lleva anidada en el fondo de su ideología más o menos perversa. Intransigencia y, también, miedo y desconfianza, no solo a los que son diferentes, sino, también, a los que un día, también, lo fueron. Y parece que para aminorar esta sensación oprobiosa, tampoco, sirvieran los ejemplos contundentes de militantes terroristas que con el tiempo llegaron a ser presidentes de Gobiernos democráticos.
El concepto de democracia en que se ha escudado el gobierno ha sido tan estrecho como sectario, parejo al que la derecha ha venido ejerciendo, apelando para ello a la implantación de la limpieza democrática de quienes acceden al poder. Alucinante. Como si alguien fuera propietario en exclusivo del concepto de democracia. Como si quienes, políticos ellos, representaran de modo perfecto y sin fisuras lo que es y debe ser la democracia. Con su gesto autoritario y discriminatorio, negador de los derechos más elementales de un ciudadano completamente integrado en la sociedad y en las instituciones públicas, el gobierno de Navarra parece indicar que es él quien decide en exclusiva el nivel de endolinfa democrática alcanzado por uno de sus funcionarios.
 Por mucho que lo intento, no encuentro ninguna diferencia ideológica y pragmática en este comportamiento del gobierno de la presidente Barkos con el de la derecha más rancia y su política discriminatoria, y por tanto vejatoria, que han ejercido a lo largo de la historia. La marca infame que deja ETA en quienes fueron sus militantes lo es para toda la vida, cosa que no sucede con la que llevan tatuada en sus meninges quienes proceden ideológicamente del franquismo genocida. El paso de fachas desde siempre a demócratas de toda la vida no ha generado ningún trauma en las instituciones. En cambio, la metamorfosis del etarra –incluso sin delitos de sangre en su haber-, resulta ser con algunas excepciones un cambio imposible en esta democracia.
Por mucho que lo intento, no encuentro ninguna diferencia ideológica y pragmática en este comportamiento del gobierno de la presidente Barkos con el de la derecha más rancia y su política discriminatoria, y por tanto vejatoria, que han ejercido a lo largo de la historia. La marca infame que deja ETA en quienes fueron sus militantes lo es para toda la vida, cosa que no sucede con la que llevan tatuada en sus meninges quienes proceden ideológicamente del franquismo genocida. El paso de fachas desde siempre a demócratas de toda la vida no ha generado ningún trauma en las instituciones. En cambio, la metamorfosis del etarra –incluso sin delitos de sangre en su haber-, resulta ser con algunas excepciones un cambio imposible en esta democracia.
El gobierno de Barkos ha demostrado cultivar una democracia acomplejada, demediada, supeditada a los maniqueísmos doctrinales y comportamientos de la derecha. Haber mantenido a Haranburu en su puesto de jefe de negociado hubiera sido dar un paso adelante y dibujado el camino a seguir para derribar esos muros de intransigencia ideológica todavía existentes, prejuicios y estereotipos que nada tienen que ver con lo que la palabra izquierda connota.
 Si la izquierda no es capaz de recibir con los brazos abiertos a los hijos pródigos en la casa de todos, ¿quién lo hará? ¿La derecha más rancia e inquisitorial de Europa?
Si la izquierda no es capaz de recibir con los brazos abiertos a los hijos pródigos en la casa de todos, ¿quién lo hará? ¿La derecha más rancia e inquisitorial de Europa?



