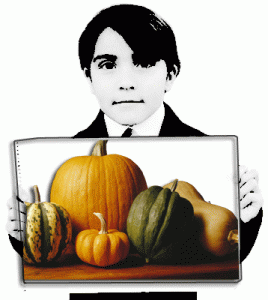 Tengo como avances sociales de capital importancia, tanto para el individuo como para la sociedad, la vacuna contra la viruela, el descubrimiento de la penicilina, y la implantación estatal de la escolarización obligatoria y gratuita.
Tengo como avances sociales de capital importancia, tanto para el individuo como para la sociedad, la vacuna contra la viruela, el descubrimiento de la penicilina, y la implantación estatal de la escolarización obligatoria y gratuita.
En mi caso, dado que soy un pequeño burgués, y poseedor por tanto de una ideología que alberga una falsa conciencia de las cosas, es posible que mi apreciación hacia esa escolarización sea equivocada. Confieso mi pecado y aseguro que en adelante haré lo posible para convertirme en un gran burgués.
¿Cómo es posible que personas educadas y cultivadas arremetan crudamente contra dicha escolarización? No quiero marear al lector con hipotéticas explicaciones, así que zanjaré la cuestión diciendo que la respuesta se encuentra en la alimentación y educación que estos sujetos recibieron en su casa: una educación elitista y un desprecio a las masas rayano en la insolencia.
Para decirlo con claridad, el elitismo mama de la misma fuente de la limpieza de sangre impuesta por el santo Oficio eclesial, y que luego puso en práctica el nazismo.
Me gusta el escritor Paul Léautaud, pero no puedo evitar que, en ocasiones, surjan de sus escritos almendras amargas que te queman el velo del paladar. Este hombre, que amaba más a los gatos que a las personas, decía de esta educación universal y comunera que servía “para mejor formar ciudadanos modélicos, sumisos a las reglas del régimen y crédulos ante las patrañas que se les ofrecen, la sensatez sustituida por la pretensión. Burros diplomados que no dejan de ser burros, puesto que nada puede sustituir la inteligencia y la curiosidad intelectual de nacimiento” (Palabras efímeras (aforismos, Versal, 1989).
Negar que la escolarización posee entre sus facetas puñeteras la de uniformar pensamientos e inteligencias sería ofensivo contra la realidad. El cultivo de la originalidad, de la creatividad y de la divergencia no son objetivos esenciales de ningún currículum educativo oficial. Diferenciarse de los demás, ir por otro camino al roturado socialmente, ha constituido una tentación que quien caía en ella pasaba a engrosar las filas del heterodoxo, y, por tanto, del perseguido. Pero cualquier sistema, por muy oprobioso que sea, tiene siempre agujeros por los cuales pueden respirar los individuos, geniales o no.
Igual que Léautaud pensaba el escritor nazi Ernst Jünger, quien, manteniéndose en la misma línea aristocrática que el francés, se lamentaba de que la cultura disminuía por culpa del aumento de la enseñanza, añadiendo:”Cuando reflexiono qué podría haber sido más de uno si no lo hubieran enviado a la escuela, me acomete la melancolía” (El autor y la escritura, Gedisa, 2003).
Habría que preguntarse si, también, pudiera suceder al revés de lo que mantiene Jünger. Es decir, cabría interrogarse si aquellas sociedades, donde no ha existido una enseñanza reglada, han sido más cultas y mejores. Y, ya puestos, si el nazismo tuvo su origen en que la cultura alemana de su tiempo disminuyó de manera extraordinaria por culpa de una enseñanza totalitaria.
Jünger sostiene una incompatibilidad radical entre cultura y enseñanza. Que ésta, por definición autoritaria y nada libre, mata la cultura, entendiendo por ésta el libre y personal desarrollo de las potencialidades insertas desde que nacemos en el ADN individual. Con lo que de este modo llegaríamos también a una más que temblorosa conclusión: el nazismo lo llevaban los alemanes en los propios genes. Por tanto, algo fatal; imposible de erradicar.
No hace falta ser un anarquista bondadoso –anarca, lo llamaría el propio Jünger-, para percibir que la enseñanza institucional deja muchos cabos sueltos, pero no entiendo por qué lo ha de ser de un modo fatalista, como sugiere el escritor alemán. La mitad de nuestra vida nos la pasamos quitándonos las escamas de la piel que nos impuso una educación autoritaria, familiar y escolar, sea de carácter comunero o elitista.
Otro que viene chapoteando desde hace años en esta mermelada ideológica es el adalid de la aristocracia del pensamiento y de la transcendencia, llamado Steiner. Se podrá estar de acuerdo con él cuando afirma que “el credo de la ilustración, el meliorismo del siglo XIX, que sostenía que la escolarización de masas era el camino hacia el progreso cultural, hacia la sabiduría política, ha demostrado hace tiempo ser ilusorio”. Pero cabría apostillar, ¿ilusorio? ¿Y qué quería Steiner, que la población siguiera instalada social y políticamente en las témporas del sufragio censitario y del analfabetismo absoluto?
Pero a Steiner se le ve demasiado el bonete cuando, al igual que los obispos de la Conferencia Española, sostendrá que la democracia es tan mala que, incluso, ha sido capaz de instaurar una vida sexual muchísimo peor que la que se llevaba en el Cámbrico. Lo que podría interpretarse como una declaración implícita de que la vida ésa de Steiner no ha sido buena.
En uno de sus ensayos, titulado “Cuestiones educativas”, escribe: “La predisposición a una cultura superior está lejos de ser natural o universal. Puede ser cultivada o multiplicada, pero sólo en medida limitada”.
La verdad. Esperaba un análisis más retorcido por parte de Steiner. Que la cultura, sea superior, inferior o paralelepípeda, no tiene nada de natural lo saben hasta los chicos de la ESO. Más bien es antinatural. Lo describió muy bien Freud en El malestar de la cultura. La cultura se inventó para atemperar la tendencia asesina que llevamos incrustada en el genoma. Lo sabe hasta Rouco Varela, que ya es decir.
Dice Steiner que la mayoría de los hombres y de las mujeres jamás tendrán acceso a los lugares más excelsos de la cultura, que eso es cosa de cráneos privilegiados como el suyo. Habría que añadir que no accederán a los más excelsos, pero, tampoco, a los más depravados, aquellos que, según Blake, son los que dan la medida exacta de lo que somos; unos lugares, los depravados, que el virtuoso Steiner no parece haber visitado jamás. Carencia que, seguramente, le impedirá tener una visión más completa de lo que sea una cultura a secas.
La cultura, aristocrática y elitista, será siempre de minorías, o, siendo optimistas, de una inmensa minoría. ¿Quién podrá negarlo? ¿Y el resto? El resto, menos leer a Platón y a Hegel, hace lo que puede y le dejan, que no es poco.
Certeza de Perogrullo que no me impide seguir preguntándome cómo es posible que personas, que se han pasado la vida sacando brillo a su cráneo, consideren la cuna aristocrática como origen fatalista de todo orden, sea éste de corte religioso, político y literario. Y ello sin obviar que existen muchas servilletas que, a pesar de recibir una escolarización obligatoria y gratuita, y nada elitista, llegaron a mantel.
¿Qué dice?
Sí, bueno, es verdad. En algunos casos, habría sido mejor que no hubieran pasado de la categoría de un posavasos. Son peor que los elitistas de nacimiento.

