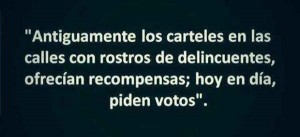“La Iglesia figurará como mártir en la zona republicana y formando en el piquete de ejecución en la zona franquista. Fue víctima y verdugo” (Manuel Irujo, ministro de Justicia en la II República, 1937).
“En la actualidad luchan España y la anti España, la religión y el ateísmo, la civilización cristiana y la barbarie” (Cardenal Isidro Gomá).
El olvido tiene memoria
El 10 de marzo de 2003, el Parlamento foral aprobó una resolución, en reconocimiento y reparación moral de las personas fusiladas y represaliadas en Navarra durante la guerra civil. Votaron a favor todos los grupos del Parlamento, salvo UPN, que se abstuvo. Miguel Sanz era, entonces presidente del gobierno foral. Votaron a favor de la declaración los 28 votos de PSN, IU, CDN, EA-PNV y del grupo mixto (Batasuna y Batzarre) y se abstuvieronlos 22 parlamentarios de UPN. 
Tiene cierta gracia sarcástica que, incluso, Diario de Navarra –un periódico que jamás ha presentado disculpas por su participación combativa en el golpe de Estado de 1936-, dedicara en su editorial un severo reproche a la «abstención errónea” de UPN.
La Iglesia navarra estaba representada en este momento por el arzobispo Fernando Sebastián, quien, antes de que se votara la resolución aludida, había enviado una carta a los portavoces del Parlamento considerando “no verdadera e injuriosa” la referencia que se hacía en el texto al papel que desempeñó la Iglesia de Navarra durante el levantamiento franquista. Y amenazaba –muy habitual en su carácter-, con recurrir a “instancias superiores” para que suprimieran esas referencias a la jerarquía eclesiástica por gravemente injuriosas.
 En el texto se decía exactamente: “Estos actos criminales se llevaron a cabo no solo con el beneplácito de la jerarquía eclesiástica, manifestada públicamente a favor del alzamiento, sino en algunos casos con su participación directa”.
En el texto se decía exactamente: “Estos actos criminales se llevaron a cabo no solo con el beneplácito de la jerarquía eclesiástica, manifestada públicamente a favor del alzamiento, sino en algunos casos con su participación directa”.
Como la mejor manera de evitar vanos engarzamientos dialécticos es contar qué hizo y dijo la Iglesia, siguiendo su propia documentación, hagámoslo.
La iglesia siempre atacó el sistema democrático
Es un lugar común entre los historiadores, sean del signo que sean, aceptar que la Iglesia jerárquica e institucional vivió la II República como un cataclismo, como un tsunami, y el fallido golpe de Estado con su consecuente guerra civil, como un regalo de la Providencia.
Durante la II República, los sacerdotes en sus respectivas parroquias, acuciados por diversas exhortaciones pastorales de los obispos, no cesaron un momento en arremeter contra las leyes que emanaron del Gobierno legítimo, quien en la Constitución de 1931 había declarado que España era un estado laico. Laico para los curas de aquella época era como decir ateo, impío, comunista, masónico e infiel.
Y, en consecuencia, la Iglesia no vaciló un momento en apoyar el golpe militar, a pesar de que quienes se sublevaron eran militares perjuros, dado que todos ellos habían jurado ser fieles al gobierno democrático y legítimo de la II República. En otros tiempos, la Iglesia hubiera tomado a estos perjuros por las orejas y los habría arrojado a una hoguera, como se hacía en la época de Inquisición. A decir verdad, no tiene mucha lógica aristotélica que la Iglesia se asociara con unos perjuros aunque sí mucha enjundia teológica.
La contestación de la Iglesia jerárquica e institucional contra el gobierno legítimo de la II República empezó nada más implantarse.
 El cardenal de Toledo, Pedro Segura, 15 días después de la proclamación de la II República, lanzaría una violenta diatriba contra el régimen recién establecido, afirmando en una pastoral: “Cuando los enemigos del reinado de Jesucristo avanzan resueltamente, ningún católico puede permanecer inactivo. Caiga la maldición de Dios sobre España si arraiga la República«.
El cardenal de Toledo, Pedro Segura, 15 días después de la proclamación de la II República, lanzaría una violenta diatriba contra el régimen recién establecido, afirmando en una pastoral: “Cuando los enemigos del reinado de Jesucristo avanzan resueltamente, ningún católico puede permanecer inactivo. Caiga la maldición de Dios sobre España si arraiga la República«.
Es necesario aclarar que dicho cardenal era monárquico y nada partidario de Franco y su cuadrilla. Le cupo el honor a dicho cardenal oponerse a que Franco entrara bajo palio y catedrales de su jurisdicción, amenazando con la excomunión a quienes lo permitieran. Más todavía. En contra de lo mandado por dictadura se opuso a que se instalaran placas en los muros de la catedral y parroquias de su diócesis con los nombres de los Caídos por Dios y por la Patria. Llevaría su repugnancia hacia Franco hasta llamarlo en 1940 “forajido·, toda vez que los caudillos eran los jefes de una banda de forajidos y que en los escritos de San Ignacio de Loyola, «caudillo» era sinónimo de «diablo». Esto dio lugar a que Franco, como antes durante la República aunque por otros motivos, ordenara su expulsión de España, sin que, finalmente, se llevase a efecto en este caso.
Segura no tenía nada de republicano, sino que era un cardenal integrista, de la vieja escuela decimonónica, cuya mayor aspiración era la implantación de un gobierno Teocrático, en el que las leyes de Dios estuvieran siempre por encima de las leyes civiles. Lo más parecido en estos tiempos a Segura podríamos encontrarlo en la figura de Rouco Varela.
Sin excepción alguna, los obispos venían proclamando antes de que se implantara el régimen republicano que este era incompatible con la identidad de ser español, que era la de ser católico, y que su legislación –ley de matrimonio civil, separación Estado-Iglesia, secularización de los cementerios, etc.- escondía intenciones de una “satánica persecución religiosa».
La Iglesia, en contra de lo que dijera Fernando Sebastián, tuvo una parte activa en la guerra civil, tanto que sin su participación hubiera fracasado estrepitosamente. Y no solamente de boquilla, sino activamente, actuando directamente en la contienda. Ya es sabido que “muchos seminaristas y curas fueron los primeros en enrolarse en el requeté y animaban al personal a que hicieran lo mismo. Tocaban las campanas buscando gente por los pueblos y colaboraban en el reclutamiento. Hileras enteras de confesados y arengados por los clérigos”.
 Marino Ayerra, párroco de Alsasua, en 1936, aseguraba que “era frecuente ver en esos primeros días, curas y religiosos con un fusil al hombro, su pistola y su cartuchera sobre la negra sotana” (¡Malditos seáis! No me avergoncé del evangelio (Mintzoa, 2002). Y no seamos ingenuos. No actuaban al margen de sus jerarcas. La unión entre la espada y la cruz, la religión y el movimiento militar es un tema recurrente en todas las instrucciones, circulares, cartas y exhortaciones pastorales que los obispos difundieron durante agosto de 1936.
Marino Ayerra, párroco de Alsasua, en 1936, aseguraba que “era frecuente ver en esos primeros días, curas y religiosos con un fusil al hombro, su pistola y su cartuchera sobre la negra sotana” (¡Malditos seáis! No me avergoncé del evangelio (Mintzoa, 2002). Y no seamos ingenuos. No actuaban al margen de sus jerarcas. La unión entre la espada y la cruz, la religión y el movimiento militar es un tema recurrente en todas las instrucciones, circulares, cartas y exhortaciones pastorales que los obispos difundieron durante agosto de 1936.
 Comencemos por quien entonces era obispo de Pamplona, Marcelino Olaechea Loizaga. En uno de sus artículos memorables, reproducido en Diario de Navarra, con el título de “NO es una guerra, es una cruzada”, dirá: “Vivimos una hora histórica en la que se ventilan los sagrados intereses de la religión y de la patria, una contienda entre la civilización y la barbarie (…) Con los sacerdotes han marchado a la guerra nuestros seminaristas. ¡Es guerra santa! Un día volverán al seminario mejorados. Toda esta gloriosa diócesis, con su dinero, con sus edificios, con todo cuanto es y tiene, concurre a esta gigantesca cruzada”. Lamentablemente, el obispo se daría cuenta muy tarde de la embarcada criminal y asesina en la que se había metido. En diciembre de 1936, escribirá otro texto en el que exclamará “no más sangre”. ¡En diciembre! Para esa fecha, en Navarra ya se habían fusilado a 3400 republicanos.
Comencemos por quien entonces era obispo de Pamplona, Marcelino Olaechea Loizaga. En uno de sus artículos memorables, reproducido en Diario de Navarra, con el título de “NO es una guerra, es una cruzada”, dirá: “Vivimos una hora histórica en la que se ventilan los sagrados intereses de la religión y de la patria, una contienda entre la civilización y la barbarie (…) Con los sacerdotes han marchado a la guerra nuestros seminaristas. ¡Es guerra santa! Un día volverán al seminario mejorados. Toda esta gloriosa diócesis, con su dinero, con sus edificios, con todo cuanto es y tiene, concurre a esta gigantesca cruzada”. Lamentablemente, el obispo se daría cuenta muy tarde de la embarcada criminal y asesina en la que se había metido. En diciembre de 1936, escribirá otro texto en el que exclamará “no más sangre”. ¡En diciembre! Para esa fecha, en Navarra ya se habían fusilado a 3400 republicanos.
Más todavía. El obispo de Pamplona firmaría junto con el de Vit oria, Mateo Múgica, otra exhortación con el título de Non licet – No es lícito –también reproducida en el periódico oficial de los golpistas fascistas, el periódico de Cordovilla-, exigiendo a los sacerdotes que no apoyaran al gobierno republicano.
oria, Mateo Múgica, otra exhortación con el título de Non licet – No es lícito –también reproducida en el periódico oficial de los golpistas fascistas, el periódico de Cordovilla-, exigiendo a los sacerdotes que no apoyaran al gobierno republicano.
La carta colectiva de los obispos
La Iglesia no dudó en ofrecer su bendición apostólica a la política de exterminio inaugurada por la sublevación de julio de 1936.

El texto de la «Carta colectiva de los obispos españoles a los de todo el mundo con motivo de la guerra de España», redactada en julio, pero publicada en agosto de 1937, es la prueba escrita concluyente de que la Iglesia se comportó de manera tan beligerante y de forma nada compatible con el evangelio que predicaba. El contenido de la carta lleva la sintaxis y el estilo del cardenal Gomá, quien, precisamente, se encontraba en Pamplona –en las fotos de la época aparece en el balneario de Belascoain rodeado de requetés-, a donde vino a parar desde Toledo por consejo del propio Mola días antes del golpe. Gomá era el cardenal primado de Toledo y redactó la carta a petición de Franco, ya que, dado que el episcopado apoyaba el golpe, estaría bien que publicara «un escrito que, dirigido al episcopado de todo el mundo, con ruego de que procure su reproducción en la prensa católica, pueda llegar a poner la verdad en su punto«. La finalidad de la carta era obvia: contrarrestar la condena del golpe por parte de muchos sectores del catolicismo europeo y americano, horrorizados por los crímenes y asesinatos cometidos por los nacionales. No solo eso, el catolicismo europeo y americano rechazaba directamente que se tratara la guerra civil como una cruzada o guerra santa.
 Lo cierto es que la carta obtuvo un éxito absoluto. En la práctica, los obispos del mundo adoptaron el punto de vista sobre la guerra que tenían los obispos españoles, debido a la descripción que en ella se hacía de la persecución religiosa en la zona republicana. Como escribió un colaborador de la Oficina Nacional de Propaganda franquista «la carta de los obispos españoles es más importante para Franco en el extranjero que la toma de Bilbao o Santander«. La jerarquía española bendijo la guerra como «cruzada» y «guerra santa», calificándola como «movimiento cívico-militar… de sentido patriótico… defensa de los principios fundamentales de toda sociedad civilizada… para levantar a España y evitar su ruina definitiva… y como la garantía de la continuidad de su fe y de la práctica de su religión».
Lo cierto es que la carta obtuvo un éxito absoluto. En la práctica, los obispos del mundo adoptaron el punto de vista sobre la guerra que tenían los obispos españoles, debido a la descripción que en ella se hacía de la persecución religiosa en la zona republicana. Como escribió un colaborador de la Oficina Nacional de Propaganda franquista «la carta de los obispos españoles es más importante para Franco en el extranjero que la toma de Bilbao o Santander«. La jerarquía española bendijo la guerra como «cruzada» y «guerra santa», calificándola como «movimiento cívico-militar… de sentido patriótico… defensa de los principios fundamentales de toda sociedad civilizada… para levantar a España y evitar su ruina definitiva… y como la garantía de la continuidad de su fe y de la práctica de su religión».
No menos rotundo fue Mons. Olaechea, obispo de Pamplona, quien deseaba «el triunfo de nuestras armas» y veía ya «brotar en la punta de las bayonetas de nuestros soldados el ramo de olivo y calificaba la guerra de estos como la más alta cruzada que han visto los siglos, donde es palpable la asistencia divina a nuestro lado».
Y ya se sabe que cuando se tiene a Dios de tu parte…
Como se sabe, esta carta fue firmada por la casi unanimidad del episcopado No la firmaron el cardenal de Tarragona, Vidal i Barraquer –quien habló de manipulación ideológica y sometimiento del poder eclesial al poder militar perjuro-, el obispo de Vitoria, Mateo Múgica; Javier Irastorza, obispo de Orihuela; Juan Torres, obispo retirado de Menorca y el cardenal Pedro Segura, por los motivos que ya aduje.
 Múgica fue enviado al destierro por orden de los militares franquistas en 1937. No pudo regresar a España hasta 1947, se instaló en Zarautz donde murió, completamente ciego, en 1968. Y no hay que olvidar que Mateo Múgica había apoyado en principio a los militares sublevados, firmando con el obispo de Pamplona una instrucción episcopal, Non licet, con la prohibición formal a los católicos de adherirse a la República. Vidal y Barraquer se exiliaría a Suiza.
Múgica fue enviado al destierro por orden de los militares franquistas en 1937. No pudo regresar a España hasta 1947, se instaló en Zarautz donde murió, completamente ciego, en 1968. Y no hay que olvidar que Mateo Múgica había apoyado en principio a los militares sublevados, firmando con el obispo de Pamplona una instrucción episcopal, Non licet, con la prohibición formal a los católicos de adherirse a la República. Vidal y Barraquer se exiliaría a Suiza.
Ante un pueblo masacrado y reprimido tras la victoria franquista, Francisco Javier Lauzurica (1937-1943), nombrado (por destierro de Mateo Múgica) Administrador Apostólico de la Diócesis de Vitoria, «obispo de Franco», se expresó en su primera pastoral: «Así mismo deseamos vuestra total incorporación al movimiento nacional, por ser defensor de los derechos de Dios, de la Iglesia Católica y de la Patria, que no es otra cosa que nuestra madre España» (1937). Y no dudaba en afirmar: «Soy un general más a las órdenes del Generalísimo para aplastar al nacionalismo. Ya que no podemos vengarnos de los rojos huidos, nos vengaremos en las personas de sus familiares, de forma ejemplar».
En el libro La iglesia en llamas, favorable a las posiciones de la iglesia, se dice: «Lo malo es que en la España nacional la Iglesia colaboró demasiado en la tarea justiciera que se habían impuesto los militares. Sí: hemos visto demasiados curitas y frailes con la boina roja y las dos estrellas de teniente marchando con el jacarandoso contoneo del vencedor».
Que la Iglesia institucional participara directamente en la masacre, bendiciéndola con agua bendita, con ser grave hecho moral, no lo sería tanto si se compara con la fundamentación teórica que sirvió a los fascistas españoles para llevar adelante su política de exterminio y de terror, tal y como pedía Mola en su bando.
Lo que la Iglesia jerárquica sostuvo es que matar en nombre de Dios estaba más que justificado. Contra quienes luchaban los sublevados eran enemigos de Dios, como lo fueron antaño los infieles moros. Matar en nombre de Dios ha sido el mejor ariel sintético inventado para limpiar toda culpa. La RESPONSABILIDAD DE LA IGLESIA CATÓLICA, apostólica y romana no consistió en que algunos de sus sacerdotes llevaran pistolón debajo de la sotana y el hisopo en la mano derecha, y que formaran parte de las asesinas «rondas del alba», que fusilaban a indefensos republicanos. La verdadera y nunca reconocida responsabilidad de la iglesia fue elaborar el discurso apologético de la llamada por los propios obispos santa cruzada nacional No nos engañemos. Todas las guerras que ha emprendido la Iglesia han sido siempre santas y cruzadas. En algo se le tiene que notar que tiene relación directa y telepática con el Altísimo.
 La Iglesia jerárquica española, entre los que se encontraba el obispo de Pamplona, Marcelino Olaechea, justificó teológica, política y culturalmente, la imperiosa necesidad de una guerra que terminaría, según su terminología, «con la implantación de los soviets en España».
La Iglesia jerárquica española, entre los que se encontraba el obispo de Pamplona, Marcelino Olaechea, justificó teológica, política y culturalmente, la imperiosa necesidad de una guerra que terminaría, según su terminología, «con la implantación de los soviets en España».
En ningún momento de la carta, los obispos declararán que los militares se rebelaron contra un orden constitucional, elegido democráticamente mediante unas elecciones libres. Su intención será justificar la guerra, darle carta de naturaleza necesaria y obligatoria. Y así dirá: «La guerra es a veces el remedio heroico, único, para centrar las cosas en el quicio de la justicia y volverles al reinado de la paz. Por esto, la Iglesia aun siendo hija del Príncipe de la Paz, bendice los emblemas de la guerra, ha fundado las Ordenes Militares, y ha organizado Cruzadas contra los enemigos de la fe». Un auténtico sarcasmo, toda vez que en el ejército de los sublevados había un buen regimiento de “moros musulmanes”.
 Enemigos de la fe eran, ahora, los republicanos, quienes “constituyen una de las partes beligerantes que iba a la eliminación de la religión católica de España, que nosotros, Obispos católicos, no podíamos inhibirnos sin dejar abandonados los intereses de nuestro Señor Jesucristo». Por si fuera poco, dirá: «estos son los hechos. Cotéjense con la doctrina de Santo Tomás sobre el derecho a la resistencias defensiva por la fuerza y falle cada cual en justo juicio».
Enemigos de la fe eran, ahora, los republicanos, quienes “constituyen una de las partes beligerantes que iba a la eliminación de la religión católica de España, que nosotros, Obispos católicos, no podíamos inhibirnos sin dejar abandonados los intereses de nuestro Señor Jesucristo». Por si fuera poco, dirá: «estos son los hechos. Cotéjense con la doctrina de Santo Tomás sobre el derecho a la resistencias defensiva por la fuerza y falle cada cual en justo juicio».
El juicio de los obispos es tan nítido que elevarán la guerra a la categoría de «un plebiscito armado». Lo que en boca de unos obispos era una barbaridad. La solución a la diferencia de criterios y de visiones sobre la realidad se solventaba ahora a disparo limpio, a garrotazo limpio, como ya profetizara con su trágica perspicacia el gran Goya. La intención clara de los obispos fue dar aire y oxígeno ante el mundo a los facciosos contra el orden constitucional legítimo: «Los sublevados salieron en defensa del orden, la paz social, la civilización tradicional y la patria, y muy ostensiblemente, en un gran sector, para la defensa de la religión; y de la otra parte, la materialista, llámese marxista, comunista o anarquista, que quiso sustituir la vieja civilización de España con todos sus factores, por la novísima civilización de los soviets».
Utilizando una terminología muy eclesial añadirá: «El alzamiento cívico militar fue en su origen un movimiento nacional de defensa de los principios fundamentales de toda sociedad civilizada: en su desarrollo, lo ha sido contra la anarquía coaligada con las fuerzas al servicio de un gobierno que no supo o no quiso tutelar aquellos principios». Y según los obispos era nacional «por su espíritu y por su objetivo, por cuanto tiende a salvar y sostener para lo futuro las esencias de un puesto organizado en un Estado que sepa continuar dignamente su historia».
Finalmente, los obispos añadirán: «La iglesia, a pesar de su espíritu de paz y de no haber querido la guerra, no podía ser indiferente en la lucha; se lo impedían su doctrina y su espíritu, el sentido de conservación y la experiencia de Rusia. De una parte se suprimía a Dios, cuya obra ha de realizar la Iglesia en el mundo».
Es decir, su doctrina y su espíritu no le impidieron justificar un golpe militar contra un régimen político legal y legítimamente constituido. Y lo peor de todo: no le impidió alzar su voz para pedir parar la guerra.

Peor todavía. La Iglesia, como institución, se ha resistido una y otra vez a pedir perdón colectivamente por su pasado colaboracionista”. De hecho, la reacción de Fernando Sebastián obedece ni más ni menos a ello. Más todavía. La iglesia beatificó a 513 sacerdotes pertenecientes al sector de la Iglesia que apoyó a Franco, pero se olvidó de los que apoyaron al bando republicano y que fueron asesinados por los llamados impropiamente nacionales. Esto reafirma más la tesis de que la jerarquía eclesiástica puso al servicio de los vencedores todo su poder simbólico-religioso generando lo que luego cobraría cuerpo doctrinal con el nombre «nacionalcatolicismo», lo que bien puede calificarse como el fascismo de la fe. Esta servil relación del sector dirigente de la Iglesia española con el régimen impuesto por los sublevados conllevaba una vergonzosa sumisión ideológica y práctica a la política dictatorial y a sus intereses. A cambio de esta sumisión, la institución eclesiástica, con obispos nombrados según el beneplácito del jefe del estado, obtenía prebendas, apoyos, privilegios y la garantía de ser la única religión legal en un estado confesional.
Las dos ciudades
No terminarían ahí los documentos oficiales de la jerarquía eclesiástica abundando más si cabe en la constitucionalidad, legalidad, justicia y necesidad metafísica del golpe de Estado. El cardenal Pla i Deniel se soltaría en 1936 con otro texto digno de su mentalidad teocrática y fundamentalista. He aquí un fragmento de su pastoral titulada Las dos ciudades:
«¿Cómo se explica que hayan apoyado el actual alzamiento los prelados españoles y el mismo Romano Pontífice haya bendecido a los que luchan en uno de los dos bandos? La explicación plenísima nos la da el carácter de la actual lucha, que convierte a España en espectáculo para el mundo entero, Reviste, sí, la forma de una guerra civil; pero, en  realidad, es una Cruzada. Fue una sublevación, pero no para perturbar, sino para restablecer el orden. (…) La Iglesia no interviene en lo que Dios ha dejado a la disputa de los hombres. Si desde el primer instante, los prelados hubiesen oficialmente excitado la guerra, los que han asesinado obispos y sacerdotes, incendiado y saqueado templos, habrían dicho que era la Iglesia la que habría excitado y justificado sus crímenes como represalias (…). Entonces ya nadie ha podido recriminar a la Iglesia porque se halla abierta y oficialmente pronunciado a favor del orden contra la anarquía, a favor de la implantación de un orden jerárquico contra el disolvente comunismo, a favor de la defensa de la civilización cristiana y sus fundamentos, contra los sin-Dios y contra Dios” (Pastoral, Las dos ciudades, Enrique, obispo de Salamanca, Pla y Deniel 1 de octubre de 1936).
realidad, es una Cruzada. Fue una sublevación, pero no para perturbar, sino para restablecer el orden. (…) La Iglesia no interviene en lo que Dios ha dejado a la disputa de los hombres. Si desde el primer instante, los prelados hubiesen oficialmente excitado la guerra, los que han asesinado obispos y sacerdotes, incendiado y saqueado templos, habrían dicho que era la Iglesia la que habría excitado y justificado sus crímenes como represalias (…). Entonces ya nadie ha podido recriminar a la Iglesia porque se halla abierta y oficialmente pronunciado a favor del orden contra la anarquía, a favor de la implantación de un orden jerárquico contra el disolvente comunismo, a favor de la defensa de la civilización cristiana y sus fundamentos, contra los sin-Dios y contra Dios” (Pastoral, Las dos ciudades, Enrique, obispo de Salamanca, Pla y Deniel 1 de octubre de 1936).
El cardenal primado de Toledo, Enrique Pla i Deniel (Barcelona, 1876 – Toledo, 1968), franquista empedernido, inmisericorde con los vencidos, bendijo el criminal golpe militar de 1936 como una cruzada de “los hijos de Dios contra la España de los sin Dios, de los hijos de Caín, contra la no España”. Lo hizo bien temprano, el 30 de septiembre de 1936, en Salamanca, de donde era obispo diocesano, con una pastoral de título agustiniano ‘Las dos ciudades’. Fue en su palacio episcopal donde el golpista general Franco instaló el cuartel general en los primeros meses de la guerra, hasta su traslado a Burgos.
Lo hizo bien temprano, el 30 de septiembre de 1936, en Salamanca, de donde era obispo diocesano, con una pastoral de título agustiniano ‘Las dos ciudades’. Fue en su palacio episcopal donde el golpista general Franco instaló el cuartel general en los primeros meses de la guerra, hasta su traslado a Burgos.
Pla i Deniel volvió a la carga con una interpretación teológica y moral del resultado de una guerra ganada por los suyos con la inestimable ayuda de la Alemania de Hitler (nazismo), la Italia de Mussolini (fascismo) y miles de soldados moro-musulmanes, es decir, infieles, según su jerga. “El triunfo de la ciudad de Dios y la resurrección de España”, tituló en 1939 la nueva pastoral. No hizo un gesto de disgusto cuando Franco prohibió publicar en España la encíclica ‘Mit brennender Sorge’ (en alemán ‘Con ardiente inquietud’), de Pío XI contra el nazismo.
Tampoco se solidarizó Pla con el cardenal Isidro Gomá, entonces primado de Toledo, censurado también por el dictador cuando, en un gesto de arrepentimiento, quiso publicar en enero de 1940 la pastoral “Lecciones de la guerra y deberes de la paz” donde afirmaba: “La guerra civil ha sido un castigo; ahora es indispensable llegar a una reconciliación si queremos evitar los daños que el odio ha producido”,
Gomá murió meses después, completamente abatido. Franco firmó su esquela en el Boletín Oficial del Estado del 24 de agosto ordenando que se le tributasen “los honores fúnebres que las ordenanzas señalan para el Capitán General que muere en plaza donde tiene mando en jefe”.
Su sustituto en la primatura episcopal fue Pla i Deniel. Faltaría más.
El concordato: un buen botín de guerra
 El concordato firmado por Pío XII y Franco (1953) sancionó el estatus político-religioso como resultado de la guerra civil. El papa agradecía a Franco su defensa de la iglesia en la guerra y la preeminencia que le había dado.
El concordato firmado por Pío XII y Franco (1953) sancionó el estatus político-religioso como resultado de la guerra civil. El papa agradecía a Franco su defensa de la iglesia en la guerra y la preeminencia que le había dado.
El concordato consagraba el principio de unidad religiosa y la confesionalidad del estado. Este se hacía cargo del mantenimiento del clero, a la vez que reconocía a la Iglesia la libertad de acción pastoral, de enseñanza y de asociación religiosa, así como la existencia de un fuero especial. A cambio, el Vaticano otorgaba al jefe del Estado el derecho de presentación de obispos, ya acordado en 1941.
Tras los acuerdos de 1953, la dictadura personal de Franco estaba plenamente consolidada. Unos acuerdos que siempre tendrán la categoría de BOTÍN DE GUERRA. Al año siguiente, el cardenal Pla impondrá a Franco la Orden Suprema de Cristo. Más tarde, estos acuerdos serían ratificados en 1976 y en 1979. De hecho, el artículo 16. 3 de la Constitución actual, aunque declara la no confesionalidad del Estado, añade que cooperará con la iglesia católica… en lo que sea menester. Y para concretar este menester ahí están los acuerdos. Unos acuerdos contra los que ningún gobierno ha sido capaz de “cogerlos” por donde hay cogerlos y enviarlos al fondo de una zona pelágica.
Por mucho que le cueste aceptarlo, la Iglesia perdió su libertad y su voz evangélica, si es que alguna vez la tuvo, claro. Su mensaje y práctica pastoral quedaban sometidos a los imperativos del régimen franquista. Y la religión recrudeció más si cabe su forma de poder en la sociedad. 
Como afirmó el jesuita historiador Álvarez Bolado, «la Iglesia, con su integrismo religioso robusteció el integrismo autoritario del régimen»… dentro de «una intensa convergencia con la perspectiva «religiosa» de las tendencias políticas que obtienen la victoria en el año 39». Por ello, «la integración del factor católico ha sido uno de los elementos de mayor éxito para la subsistencia interior y exterior del sistema político español».
La dictadura de Franco encontró en la iglesia uno de sus más robustos baluarte. Sin su ayuda no es posible comprender los largos años de dictadura franquista.
 La iglesia fue responsable moral de la mayoría de las atrocidades que se cometieron durante los primeros meses de la guerra. Y fue el mayor defensor que tuvo el franquismo a lo largo de los cuarenta años de su atroz dictadura. La Iglesia como institución jerárquica no hizo nada contra la eliminación sistemática y premeditada de la población civil indefensa, en razón de sus ideas políticas o creencias religiosas. Seguramente que sus sacerdotes no dispararon ni una bala –cosa que dudo-, pero ella, como Iglesia, fue tanto o más responsable de lo sucedido que los dirigentes militares como Mola, Queipo de Llano y Franco. Cuando algunos jerarcas se dieron cuenta de las atrocidades cometidas y quisieron echar marcha atrás, el genocidio ya se había consumnado. Desde luego, estos obispos, entre ellos Marcelino Olaechea, no fueron muy perspicaces.
La iglesia fue responsable moral de la mayoría de las atrocidades que se cometieron durante los primeros meses de la guerra. Y fue el mayor defensor que tuvo el franquismo a lo largo de los cuarenta años de su atroz dictadura. La Iglesia como institución jerárquica no hizo nada contra la eliminación sistemática y premeditada de la población civil indefensa, en razón de sus ideas políticas o creencias religiosas. Seguramente que sus sacerdotes no dispararon ni una bala –cosa que dudo-, pero ella, como Iglesia, fue tanto o más responsable de lo sucedido que los dirigentes militares como Mola, Queipo de Llano y Franco. Cuando algunos jerarcas se dieron cuenta de las atrocidades cometidas y quisieron echar marcha atrás, el genocidio ya se había consumnado. Desde luego, estos obispos, entre ellos Marcelino Olaechea, no fueron muy perspicaces.
La iglesia salió del infierno anticlerical y ateo –así calificó el período de la II Repúbica- para entrar en un paraíso integrista. Ya no era necesario adaptarse a un Estado democrático y laico, la victoria franquista le volvió a ofrecer la posibilidad de entregarse a un Estado autocrático y confesional que le ayudaría a recobrar su influencia en todos los ámbitos habidos y por haber. Iglesia y Estado habían vuelto a ser la misma cosa despreciable que en épocas pasadas.
Nota final
El Diccionario de la Real Academia de la Historia discutió durante algún tiempo acerca de cómo calificar el gobierno de Franco, si como autoritario o como totalitario. Ni una cosa, ni la otra. Fue una conspiración criminal para eliminar masivamente a otros seres humanos por el hecho de pensar diferente o mantenerse fieles a la palabra que dieron. Técnicamente, hoy se llama genocidio.
Consiguieron que desde 1936 hasta 1977 nadie votara y no se cumpliera el mandato democrático fundado en el sufragio universal, como establecía la legítima Constitución de 1931. Y ello, gracias a la ayuda nada desinteresada de la Jerarquía Eclesiástica.
 En el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza del 28 de septiembre de 2015, se aprobó la modificación del Reglamento de Protocolo. Según la nueva normativa protocolaria, la asistencia a los actos religiosos será de obligado cumplimiento para el alcalde y los concejales. No se incluye en esta obligación perentoria, no se sabe si como deferencia o por ingrato olvido, a los ujieres y demás funcionarios del ayuntamiento. Tal dádiva protocolaria se debe a los votos del PP, del PSOE y del CHA. Cada formación política regodeándose en las aguas turbias de sus motivos particulares. Faltaría más. Pero el resultado ahí está.
En el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza del 28 de septiembre de 2015, se aprobó la modificación del Reglamento de Protocolo. Según la nueva normativa protocolaria, la asistencia a los actos religiosos será de obligado cumplimiento para el alcalde y los concejales. No se incluye en esta obligación perentoria, no se sabe si como deferencia o por ingrato olvido, a los ujieres y demás funcionarios del ayuntamiento. Tal dádiva protocolaria se debe a los votos del PP, del PSOE y del CHA. Cada formación política regodeándose en las aguas turbias de sus motivos particulares. Faltaría más. Pero el resultado ahí está.  Una imagen para el recuerdo carpetovetónico de este país. ¡El ayuntamiento obligando a los alcaldes y a los ediles a asistir a procesiones confesionales en un Estado aconfesional! Pero ¿qué disparate monumental es este?
Una imagen para el recuerdo carpetovetónico de este país. ¡El ayuntamiento obligando a los alcaldes y a los ediles a asistir a procesiones confesionales en un Estado aconfesional! Pero ¿qué disparate monumental es este? Aclárense. Necesitan un congreso para hablar de estos asuntos y asumir una decisión común, porque, cada vez que dicha cuestión se lleva a los plenos de los ayuntamientos de España, los pilla groguis, y así vemos cómo unos ediles se van por Oriente y otros por Occidente. Como diría Romanones: “¡Qué tropa!”.
Aclárense. Necesitan un congreso para hablar de estos asuntos y asumir una decisión común, porque, cada vez que dicha cuestión se lleva a los plenos de los ayuntamientos de España, los pilla groguis, y así vemos cómo unos ediles se van por Oriente y otros por Occidente. Como diría Romanones: “¡Qué tropa!”. A no ser que, gracias al hecho de asistir a este tipo de actos confesionales, los ediles se vuelvan por ósmosis más honrados, más inteligentes y más coherentes. Y más piadosos, claro. Pero no parece que este sea el resultado final, ¿no? Lo fue en el caso de Belloch. Pero Belloch iba para obispo. Y eso se notaba.
A no ser que, gracias al hecho de asistir a este tipo de actos confesionales, los ediles se vuelvan por ósmosis más honrados, más inteligentes y más coherentes. Y más piadosos, claro. Pero no parece que este sea el resultado final, ¿no? Lo fue en el caso de Belloch. Pero Belloch iba para obispo. Y eso se notaba.