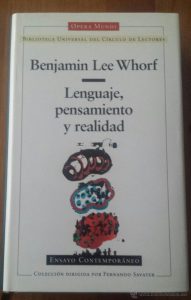 Hablar y escribir una lengua determinada no conlleva ningún plus de identidad ética, estética, social y política. Quienes defienden esa correspondencia sin fisuras, quizás, lo hagan porque toleran algunas deformaciones metodológicas con las que abordan la relación piscolingüística entre lengua y “desarrollo integral
Hablar y escribir una lengua determinada no conlleva ningún plus de identidad ética, estética, social y política. Quienes defienden esa correspondencia sin fisuras, quizás, lo hagan porque toleran algunas deformaciones metodológicas con las que abordan la relación piscolingüística entre lengua y “desarrollo integral
de la personalidad”. Me refiero al conductismo, al mentalismo y al fundamentalismo. Los análisis, hechos bajo la lupa de estas tres líneas interpretativas, arrojan la imagen de una lengua sometida y ordeñada para beneficio de causas espurias.
Conductismo
No es fácil librarse del conductismo. No lo es, porque es muy atractivo para explicar de forma sencilla y ocurrente la complejidad de los fenómenos. Dicho de un modo grosero, el conductismo jibariza la lengua reduciéndola al producto de un estímulo y de una respuesta mecánicos, sin reparar en los procesos volitivos, afectivos y cognitivos que implica nombrar, describir y ordenar la realidad.
En la práctica, no somos más buenos, ni mejores, ni más guapos por hablar una lengua determinada. Ni más inteligentes. Tampoco peores. Al ser la lengua un producto humano, habrá que atenerse a sus consecuencias, pues el hombre por naturaleza es depredador. Lo que nos impulsa a ser de una manera equilibrada, justa y prudente no tiene que ver con el modelo de construcciones gramaticales de la lengua que hablamos, ni tampoco con su conjugación verbal, como pensaron Benjamin Lee Whorf y Sapir.

Quizás, existan personas que consideran que no se puede sostener lo que digo. Dirán que de la experiencia particular de hablar una lengua específica no se puede deducir el conocimiento de lo que otras lenguas hacen al individuo que las habla. Tengo, sin embargo, la grata sensación de que basta con hablar una sola lengua para percatarse de lo ilusorio que es cifrar en ella los rasgos definitorios de una identidad particular. No comparto, en consecuencia, aquella idea conductista del pasado, que sostenía que hablar euskera libraba al país de caer en la idolatría, en el laicismo, en el ateísmo y en la blasfemia. Y, por supuesto, en el españolismo. Al parecer, el conde de Lerín debía hablar un euskera muy raro para echarse en brazos de los invasores castellanos. En cambio, el euskera de la familia Jaso del castillo de Javier era anticastellano per se.
Mentalismo. Teoría que considera que la lengua crea la realidad. Por eso, se dirá que tenemos la realidad que merece nuestra lengua. Se trata de una afirmación acorde con la lengua, toda vez que esta hace a los sujetos de un modo o de otro. La realidad, si no se nombra, no existe. Al nombrarla con una lengua determinada, la realidad cobra caracteres que solo esa lengua es capaz de crear y de entender. Al euskara le correspondería un realidad acorde con su estructura lingüística, lo mismo que al castellano la suya. Un disparate de este tamaño lo patentaba la crítica literaria hace unos años, donde sus más reputados críticos defendían que solo la literatura era capaz de dotar de existencia la realidad. Un idealismo insostenible.
 Cuando uno lee que “no es lo mismo nombrar la realidad en inglés que en una lengua minoritaria”, no puede sino recobrar aquella tontería mentalista que soltó Unamuno a principios del XX en los juegos florales de Bilbao respecto al euskera. Lo triste del asunto es que todavía existen mentes pluricelulares que aceptan la superioridad de una lengua sobre otra para explicar la física cuántica. ¿Cómo va a comparar usted una lengua que ha dado al mundo la Divina Comedia, Hamlet, Don Quijote La Biblia, el Corán, el Libro de los Muertos y el código de Hamurabi? No hay color mentalista.
Cuando uno lee que “no es lo mismo nombrar la realidad en inglés que en una lengua minoritaria”, no puede sino recobrar aquella tontería mentalista que soltó Unamuno a principios del XX en los juegos florales de Bilbao respecto al euskera. Lo triste del asunto es que todavía existen mentes pluricelulares que aceptan la superioridad de una lengua sobre otra para explicar la física cuántica. ¿Cómo va a comparar usted una lengua que ha dado al mundo la Divina Comedia, Hamlet, Don Quijote La Biblia, el Corán, el Libro de los Muertos y el código de Hamurabi? No hay color mentalista.
Fanatismo. También podríamos denominarlo fundamentalismo, pues eleva la lengua al mismo rango y categoría que tiene la religión en ciertos movimientos radicales y fanáticos. El fundamentalismo lingüístico otorga a la lengua la categoría de esencia cuando no lo es. Cuando se convierte en esencia, el fanatismo no anda lejos.
La palabra fanático procede de fanum, en latín templo o lugar destinado para hacer oráculos. El término fanaticus se refirió primero al portero o vigilante nocturno que cuidaba del edificio. Con el tiempo, su significado se extendió refiriéndose exclusivamente al adepto, al seguidor de un santuario particular, algo que, dado el sincretismo de los romanos, no sentó nada bien en aquella sociedad politeísta. Los etimologistas advierten de la existencia de un verbo, fanari, con el significado de estar poseído por un fervor religioso divino, dando así un nuevo sentido a fanaticus, que es el moderno: “sujeto lleno de furor religioso” y que por extensión deriva en furor político, lingüístico y gastronómico. Se trataría del mismo furor teológico-lingüístico que acompañó a los colonizadores españoles -algunos de ellos hablaban euskera-, y que exterminaron lenguas autóctonas. Como diría un discípulo de Nebrija, “les hicieron un favor. A fin de cuentas, ¿qué mejor lengua que la española para hablar con Dios?”.
Situar en la lengua el fundamento de nuestra singularidad personal es peligroso para la convivencia, caso de que no contemos con otros resortes psicológicos y sociales que mitiguen esa influencia fanática en el comportamiento. La lengua que hablamos no posee propiedades vitamínicas éticas o estéticas. Tampoco políticas o sociales. Somos lo que decidamos ser, podamos y nos dejen. En clave individual o colectiva. Pero la lengua no concita de forma uniforme los intereses diferenciados de las personas. Existen otras valencias que nos llevan a potenciar o a alejar nuestra relación con los otros y convertir esta en plataforma colectiva, no de identidad, pero sí de defensa de unos intereses apetecibles que el Estado, sea democrático o totalitario, se encargará de anular, levantando barricadas contra el desarrollo autónomo y libre de los individuos para ser lo que les pida el cuerpo y el corazón.
La lengua que hablamos es inocente y neutra. No lo somos quienes la hablamos; tampoco, lo es el contexto social y político en que la usamos. Sin olvidar que los procesos de aprendizaje lingüístico no deparan idénticas experiencias psicológicas, afectivas y cognitivas. De hecho, existen personas que sienten el euskera como esencia o fundamento de su identidad individual y, también, colectiva.
Otras, por el contrario, sostienen que dicho aprendizaje lingüístico -lleno de impregnaciones cognitivas y afectivas diferenciadas-, los ha dejado indiferentes con relación a esa identidad, que es lo que nos ocurre a quienes, aun hablando y escribiendo solo castellano, no sentimos ningún entusiasmo por esa abstracción llamada España.



 queremos estar en este mundo, hablemos polaco, árabe o ruso. La lengua tiene poco que ver con que uno sea un imbécil o de un determinado color político. Hablar una lengua no nos impide convertirnos en crápulas. Felizmente, la lengua no tiene ese poder de transformación. Que las lenguas que hablamos y escribimos se hayan convertido en motivos de fricción, de conflicto, de persecución y de marginación, se debe de forma indiscutible al totalitarismo político que las ha utilizado como obsceno proxeneta, pero, también, al fundamentalismo lingüístico con el que la reflexión mentalista aborda su influencia en la identidad individual y colectiva de una sociedad.
queremos estar en este mundo, hablemos polaco, árabe o ruso. La lengua tiene poco que ver con que uno sea un imbécil o de un determinado color político. Hablar una lengua no nos impide convertirnos en crápulas. Felizmente, la lengua no tiene ese poder de transformación. Que las lenguas que hablamos y escribimos se hayan convertido en motivos de fricción, de conflicto, de persecución y de marginación, se debe de forma indiscutible al totalitarismo político que las ha utilizado como obsceno proxeneta, pero, también, al fundamentalismo lingüístico con el que la reflexión mentalista aborda su influencia en la identidad individual y colectiva de una sociedad.
















