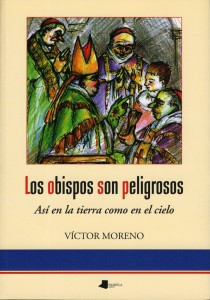Nunca desapareció del todo esa lamentación ante la pérdida de la sublime excelencia, de la que en décadas anteriores sólo podían presumir gente exquisita y cultivada como vainilla del Caribe. Ni qué decir tiene que es la democracia quien tiene la culpa de que estas excelencias se hayan vuelto invisibles a los ojos de quienes eran capaces antaño de señalarlos y poder advertir: “Mira, ahí va un excelente”. Y un excelente era un obispo, sobre todo un obispo, y un militar de rango superior. Pues, en este país, las jerarquías han sido siempre, episcopales y militares. Jerarquías intelectuales y científicas, y morales, la verdad, hemos padecido bien pocas. Feliz o desgraciadamente, no sabría calcularlo. Y lo que hoy se llaman jerarquías intelectuales son, mayormente, gentes amorradas al pesebre del poder, más o menos mediático y económico.
Nunca desapareció del todo esa lamentación ante la pérdida de la sublime excelencia, de la que en décadas anteriores sólo podían presumir gente exquisita y cultivada como vainilla del Caribe. Ni qué decir tiene que es la democracia quien tiene la culpa de que estas excelencias se hayan vuelto invisibles a los ojos de quienes eran capaces antaño de señalarlos y poder advertir: “Mira, ahí va un excelente”. Y un excelente era un obispo, sobre todo un obispo, y un militar de rango superior. Pues, en este país, las jerarquías han sido siempre, episcopales y militares. Jerarquías intelectuales y científicas, y morales, la verdad, hemos padecido bien pocas. Feliz o desgraciadamente, no sabría calcularlo. Y lo que hoy se llaman jerarquías intelectuales son, mayormente, gentes amorradas al pesebre del poder, más o menos mediático y económico.
Desde que se instauró el sufragio universal (1890), aunque solo fuera para hombres, nada fue igual para quienes consideraban que el voto de un catedrático tenía que valer el triple que el de un jornalero. “¿Cómo igualar el voto de un experto en Derecho Político con la papeleta de un analfabeto?”, se preguntaban, no sólo los obispos, sino los políticos conservadores de finales del XIX. Y seguirían haciéndolo en el XX. En el fondo más superficial, despreciaban la democracia y la soberanía popular. Como hace hoy mismo la Conferencia Episcopal.
Y mejor que democracia, lo que sí se ha dado es un acceso más o menos comunero y mayoritario al usufructo interesado de la producción cultural, llamada coloquialmente mercancía. Que en mercancía, al fin y al cabo, se puede reciclar todo. Hasta las personas.
Lo pérfido del asunto es que quienes siempre se han quejado de la falta de cultura de la gente, cuando ésta ha podido acceder a ella, ha sucedido algo diabólico: que la cultura se ha devaluado tanto que ya no es cultura. Al parecer, sólo lo es cuando la pueden degustar cuatro gatos con pedigrí. En cuanto se masifica, ya no es cultura o, como se dice con recochineo, se convierte en cultura de masas. Y las masas, ¡ah, las masas!, ¿qué nueva perrería inventar que no figure ya en su más que secular descalificación?
Las masas no tendrán cultura, pero algunos intelectuales no se cansan de hablar de la cultura del vino, la cultura de la infamia, la cultura de la revancha, la cultura del fraude y la cultura de la crisis. Y de la cultura de la cultura.
Pero si, hoy día, la gente no guarda reverencia a las jerarquías intelectuales y espirituales, eso se deberá a que éstas ya no son tan jerarquías, ni tan intelectuales ni tan espirituales. ¿Jerarquía intelectual Muñoz Molina? ¡Anda ya! ¿Jerarquía moral Rouco Varela? ¡Por favor!
La palabra autoridad, etimológicamente, deriva de autor. Y cuando éste lo es, la gente, incluso convertida en masa, es bastante más respetuosa de lo que dan a entender ciertos gerifaltes de altura. Recuerden a las masas cómo rugían aplaudiendo al autor del gol más importante de la historia del fútbol español. Nadie, entonces, clamó contra esta masa analfabeta y tribal. Los gobiernos, sean del color gris que sean, calificarán a las masas como inteligentes, si siguen sus programas; pero serán masas irresponsables si toman la dirección contraria a los presupuestos del Estado.
Rara vez, las masas que nos aplauden son tontas. Sólo lo son cuando discurren por caminos que no conducen al propio pesebre. Si estas jerarquías han perdido el sentido que antaño decían poseer, seguro que lo fue por su culpa. Que se sepa, a nadie le ha interesado jamás robárselo. Al contrario, las masas siempre desearon tener buenos dirigentes. Pues la inteligencia de las masas siempre ha dependido de la inteligencia de quienes las dirigen. Por ejemplo, ¿en qué cabeza de chorlito puede caber que las masas que siguen a Rajoy puedan ser inteligentes? Imposible el ademán.
Se culpa de esta “disolución de la inteligencia superior” a la industria de la cultura de masas y a la sociedad de consumo. Si la industria y el consumo han cometido este tipo de atrocidad, lo habrán perpetrado contra la gente que siempre ha sabido distinguir entre una novela de Henry James y otra de Zane Grey, quedándose con el segundo. Pero las jerarquías intelectuales y espirituales, ¿cuándo dejaron de disfrutar de su Proust y de su Mahler, por hablar de literatura y de música? Al fin y al cabo, nada que lamentar, pues “¿qué cosa, fuera de verdades a medias, simplificaciones groseras o trivialidades puede, en efecto, comunicársele a ese público de masas, semianalfabeto, que la democracia moderna ha reunido en las plazas?” (Steiner, Lenguaje y silencio, Gedisa, 1990).
Nada transcendental que comunicarle. Es verdad. ¡Son tan idiotas las pobres! Por no ser, no son capaces de utilizar palabras simples para expresar ideas o sentimientos complejos, y, muchísimo menos, expresar estados de conciencia, más o menos rudimentarios. Al parecer, cuando el exquisito dice que “le duele el alma” no está diciendo lo mismo que el hombre unidimensional, auténtico hombre de masas, cuando chamulla “¡qué jodido estoy”. Y, claro, no es lo mismo, la experiencia sobrecogedora de leer la Divina Comedia que extasiarse ante la velocidad de un ferrari y además hacerlo en masa. Leer la Divina Comedia te trasmuta; mirar un ferrari, te atonta.
No se entiende bien que intelectuales, que nunca han dado valor a la presencia de las masas en sus vidas, aseguren que son ellas las que los han disuelto y los han vuelto invisibles. Las masas jamás han producido jerarquías; las han soportado. A su pesar. Ya se ha dicho que las masas son semianalfabetas y aceptan cualquier cotufa que les echen al pesebre. ¡Son tan cortas! Por lo tanto, difícilmente se les podrá tachar de haber contribuido a la disolución de las jerarquías. Las masas son tan estúpidas que ni siquiera son capaces de distinguir esas supremas destilaciones del espíritu que algunos llaman jerarquías.
Tiene su coña marinera de ribazo que la palabra jerarquía proceda del argot religioso. Procede del griego con el significado de poder sagrado o divino, aplicable en principio al orden religioso. Luego, como tantas veces ha ocurrido, el significado se deslizó a la esfera civil, dando paso a jerarquías militares, políticas y lo que se terciara. Hoy tenemos hasta jerarquías culinarias y deportivas.
¿Cuándo han interesado las masas a las elites? Sólo para llevarlas al aprisco correspondiente –sobre todo, a las guerras-, y ordeñarlas en beneficio propio.
En cuanto al derrumbe del principio de autoridad intelectual, del que se hacen eco algunos apocalípticos e integrados, es muy sencillo de explicar. Ellas mismas se han fagocitado. Estas jerarquías intelectuales han decidido por propia voluntad integrarse en el sistema del mercado, que les garantiza una mayor riqueza, no intelectual y espiritual, desde luego, pero sí económica, la única riqueza que hoy por hoy parece otorgar jerarquía al ser humano, pise donde pise. Del tener o no tener.
No hay jerarquía intelectual hoy día que no tenga cubierto el riñón con una buena tarjeta de crédito.
 Entiendo que el oficio de crítico literario tenga que ser tan triste como estresante. Es necesario leer tanto para encontrar tan poco bueno que, al final del viaje, uno se pregunta si merece la pena ejercer dicho oficio y beneficio.
Entiendo que el oficio de crítico literario tenga que ser tan triste como estresante. Es necesario leer tanto para encontrar tan poco bueno que, al final del viaje, uno se pregunta si merece la pena ejercer dicho oficio y beneficio.