Javier Eder
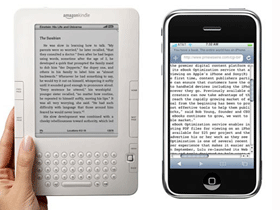
un día, por qué no, eso que ahora llaman “libros electrónicos”, aunque su electrónica sea rudimentaria y de libros no tengan más que la forma aproximada, quizá sean objetos casi tan extraordinarios como los libros de verdad. Eso será un día, aunque nada indica que ese día vaya a ser mañana ni pasado. Quizá dentro de un año o dentro de tres alguien que trabaja en la oscuridad de un garaje nos presente algo que produzca remotamente la sensación de tener en las manos un invento casi tan extraordinario como el libro. Aun así, a los aparatos electrónicos reproductores de textos -por el momento de texto en bruto y presentado muy a lo bruto-, ésos a los que con poca propiedad y bastante precipitación llamamos “libros electrónicos”, les espera mucho camino por andar. Si son un buen invento, su camino tal vez sea tan largo como el de los libros. Los libros, que en el último medio milenio han evolucionado poco porque es difícil mejorar la inmejorable, no sólo son uno de esos inventos por los que creemos que nuestro paso por el mundo como especie pensante no ha sido completamente en vano: son, precisamente, el invento con el que el pensamiento y la imaginación tratan de durar en el tiempo. Por descontado que cualquier ayuda -electrónica o no- en esa aspiración les vendrá bien. Ya no como medio de trasmisión de los sueños y de las ideas, sino como idea misma, el libro tiene una larga historia. Tiene su renacimiento en el Renacimiento, donde las reglas de oro que rigen la forma ideal de la lectura -de la disposición del negro sobre el blanco- quedan establecidas para siempre; tiene una Ilustración, cuyos sueños comparte, y ha evolucionado junto a todos y cada uno de los movimientos artísticos de la modernidad. Pero sobre todo, como notará cualquiera al abrir un viejo libro que signifique algo para él, el libro se ofrece a los sentidos, a la vista, al tacto, al olfato y al gusto -al menos al gusto estético- como no pueden ofrecerse otros objetos.

