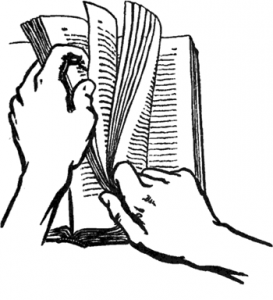 Ante las dificultades objetivas y subjetivas que presenta la crítica literaria a la hora de juzgar con solvencia si una obra es buena o mala, tal vez, convendría echar mano del concepto de corrupción, que tanta raigambre tuvo en épocas pasadas.
Ante las dificultades objetivas y subjetivas que presenta la crítica literaria a la hora de juzgar con solvencia si una obra es buena o mala, tal vez, convendría echar mano del concepto de corrupción, que tanta raigambre tuvo en épocas pasadas.
Bastaría con decir: “Esta novela corromperá absolutamente a quien la lea”. Ahorraría mucha tontería discursiva, tópicos desleales con la inteligencia y afirmaciones sin base empírica alguna. Naturalmente, el primero en demostrar que dicha novela merecería la vitola de corruptora tendría que ser el propio crítico, mostrando de forma empírica en qué aspectos concretos la novela le ha corrompido. Si la novela no alcanza los mínimos exigibles corruptores, también convendría aclararlo. Y el crítico tendría que especificar en su caso dicho niveles, porque es bien sabido que no todos nos corrompemos de la misma manera, leyendo a secas y leyendo contratas.
Es una pena que la palabra corrupción haya sido secuestrada por el proselitismo semántico de la religión y haya derivado su significado a parcelas referidas esencialmente al sexto mandamiento y a la política de los trajes.
La palabra corromper procede del verbo latino corrompere. Ya es bien ilustrativo que entre sus múltiples significados se encuentre el de seducir y el de ruptura, de romper drásticamente con algo o con alguien. O, como señala en una de sus primeras acepciones la RAE, “alterar y trastocar la forma de alguna cosa”. Por supuesto, corromper admite sinónimos como destruir, arruinar, enturbiar, echar a perder, seducir, sobornar, falsificar, viciar y depravar.
En la historia de la lectura, todos estos verbos se utilizaron para, en un principio, reducir a la nada literaria cantidad de obras. Luego, vendría el tiempo a establecer que las obras más importantes de la literatura universal consiguieron ser, cada una de ellas en su género, obras corruptoras. Lograron corromper, seducir, romper lo que hasta ese momento había dado una época, modificando incluso el punto de vista de la clase lectora sobre realidades vividas e imaginadas. Se trataba, en el sentido estricto de la palabra, de obras corruptas. Transportaban escondido en sus sintagmas el virus de una ruptura.
Quienes mejor entendieron este significado de la corrupción fueron los jerarcas eclesiásticos y sus redes sociales, que han sido siempre omnipresentes tanto en el pasado como en el presente.
El sentido eclesiástico del término, aplicado a los libros, no se redujo, como pudiera bien pensarse, al sexto mandamiento. Ya sabemos que a la jerarquía católica es fácil escandalizarla con cualquier cotufa de la entrepierna –menos la pederastia de sus fámulos-, o con tesis que defiendan sin contemplación la superioridad del poder civil frente al religioso o de la ciencia frente a los dogmas derivados de una fe sin fisuras. No. La censura de la Iglesia no se ha reducido únicamente a condenar el uso del tanga y el juego de las moléculas vibrátiles que oculta.
En este contexto, recuerdo la reprimenda apocalíptica que el periódico El Tradicionalista echó a El Eco de Navarra, porque éste en su folletín publicase “El Werther”, de Goethe, por “ser obra de un escritor ateo y protestante de origen” (11.8.1887).
Los aspectos ideológicos que podrían perturbar el orden establecido por la Providencia desde ab aeterno fueron siempre objeto de especial miramiento censor. Y, si aquellos venían estampados por un ateo, la mirada episcopal –recuérdese que obispo tiene el mismo origen etimológico que microscopio-, era tan siniestra como intensa. El censor leía hasta entre líneas, donde se esconde parte del vacío de una página.
La obra higiénica y depuradora de la Iglesia, sea mediante Índices de libros prohibidos o guías de lecturas morales, escritas por jesuitas al estilo de los padres Ladrón de Guevara y de Garmendia de Otaola, ha sido portentosa. Nunca habrá que agradecérselo bastante. Piensen en las horas y los días, los meses y los años, de su entrega voluntariosa a la lectura de obras que nadie había leído, ni siquiera pensado que tales monumentos literarios de corrupción pudieran existir. Gracias a su rabicorto sentido de lo moral, nos depararon un arsenal de lecturas maravillosas y que, probablemente, si estos censores no las hubieran señalado como corruptoras, no hubiésemos reparado jamás en ellas.
Reconozco que me dan un poco de pena. Porque el tiro les salió por la gatera. Nunca supieron hasta qué punto nos prepararon el terreno para leer aquellas obras que, en su opinión, planteaban una ruptura con lo establecido. Menos mal que la mayoría de ellos se murieron, porque, si no, tendrían que estar sufriendo lo indecible al comprobar que, gracias a sus dicterios, la gente ha leído sobre todo lo que ellos desaconsejaban. No sólo lo hacían quienes de por sí eran pecadores lectores, sino incluso sus propias gentes, de cilicio y ayuno cuaresmáticos.
Cuando la revista católica La Avalancha (1895-1950), dedicada a difundir gratuitamente buenas lecturas, afirmaba en 1905 que los suicidios habían aumentado en la sociedad debido a las malas lecturas, estaba ponderando como nadie el valor incalculable que tenía la lectura en una época en que, demográficamente, sobraba mucha gente. Que hubiese gente que entendiera a la primera que debían desaparecer para que el mundo fuese más habitable, y que este cioranesco pensamiento le viniera otorgado por la lectura, decía mucho de la potencia corruptora del texto leído.
¿Qué escritor de los consagrados actualmente logra corromper a sus lectores? Mucho me temo que la mayoría ha caído en una atonía creativa que ni siquiera es objeto de censura por parte de la clerecía andante. Leyendo la crítica, que se hace de sus novelas, nadie deduciría que el crítico se sintiera corrompido por dicha lectura. Cuando alguien se corrompe leyendo, se le nota hasta en la forma de mirar. Quizás se trate de un juicio exagerado, pero digo que la literatura actual, si de algo adolece, es de falta de escritores que corrompan, es decir, que establezcan rupturas literarias y cognitivas con lo tradicionalmente dado hasta estas témporas.
Para corromper en otras parcelas de la existencia, bastantes modelos de corrupción tenemos en el espejo de la política actual.
